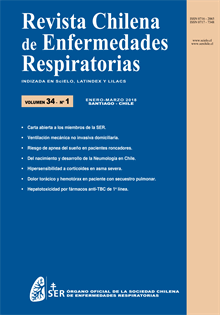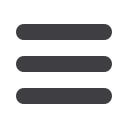

12
M. Andrade A. et al.
politana). Se incluyeron sujetos de ambos sexos,
mayores de 20 años de edad, con diagnóstico de
FRGC según normativa técnica MINSAL
4
confir-
mada por 12 neumólogos AVNIA de los hospita-
les base correspondientes. Los pacientes debían
estar utilizando equipos de presión positiva bini-
velada por lo menos 30 días continuos, desde su
ingreso al programa. Se excluyó a los sujetos que
no desearon participar en el estudio, a quienes
padecieran deterioro cognitivo o neurológico que
impidiera la comprensión de las instrucciones (lo
cual es un aspecto clave para responder preguntas
de auto reporte), a los que estuvieran cursando
con una exacerbación o descompensación cardio-
rrespiratoria relevante documentada y a quienes
hubieran cambiado a ventilación invasiva domi-
ciliaria. Se estableció una clasificación de ocho
grupos diagnósticos según las enfermedades de
base que generaran la FRGC, siendo las más fre-
cuentes en el programa de VMNID nacional y en
los referentes de Europa
7-9
, los siguientes grupos:
1) EPOC; 2) EPOC asociada a síndrome de apnea
obstructiva de sueño (Síndrome de sobre posi-
ción EPOC-SAOS); 3) Secuela de tuberculosis;
4) Bronquiectasias no fibrosis quística; 5) En-
fermedades neuromusculares; 6) Cifoscoliosis;
7) Síndrome Hipoventilación Obesidad (SHO) y
8) Misceláneas.
El protocolo fue ejecutado en el domicilio
por enfermeros y kinesiólogos del programa,
registrándose para cada sujeto una hoja de an-
tecedentes socio-demográficos, clínicos y ven-
tilatorios elaborada para el estudio y, además,
se revisó el equipamiento en uso. Algunas de las
variables clínicas registradas fueron: tabaquismo,
uso de oxigenoterapia, comorbilidades, nivel de
actividad física (mediante la pauta ‘NIV Audit’
de la
British Thoracic Society
(BTS),
Standards
of Care Committee in Non Invasive Ventilation
11
y entre las variables ventilatorias registradas se
incluyó: modo ventilatorio, presiones inspira-
toria y espiratoria positivas de vía aérea (IPAP,
EPAP), frecuencia respiratoria de respaldo, más-
cara utilizada, horas de uso del ventilador en los
últimos siete días, patrón de uso y tolerancia
12,13
.
Después de la recolección de datos en el domi-
cilio, la variable “diagnóstico” fue verificada
en bases de datos MINSAL por los autores y
por medio del número de cédula de identidad se
verificaron las comorbilidades GES (garantías
explicitas en salud)
14,15
. Se describen los valores
basales de gases arteriales
17
y espirometría. Los
espirómetros utilizados fueron MGC Diagnos-
tics (Medical Graphic) modelo “CPFS/D USB
Spirometer” software “Breeze Suite” los cuales
siguieron protocolo de calibración según manual
de procedimientos SER y fueron ejecutadas por
el profesional a cargo del laboratorio de función
pulmonar de los hospitales base correspondiente
a la muestra.
En cuanto al seguro de salud público (FO-
NASA) se utilizó la información del nivel de
ingreso, el cual se divide en 4 tramos: A, B, C y
D (siendo “A” el tramo para sujetos carentes de
recursos económicos, no cotizantes, con pensio-
nes de gracia o asistenciales, hasta el tramo “D”
constituido por sujetos con ingresos mensuales
mayores a $385.441, equivalente a 610 USD
aproximadamente)
16
.
El estudio contó con la aprobación del Comité
de Ética del Servicio de Salud Metropolitano
Norte. Todos los sujetos que aceptaron participar
firmaron un consentimiento informado.
El análisis estadístico se realizó con estadísti-
ca descriptiva mediante frecuencias absolutas y
porcentajes para variables cualitativas, medidas
de tendencia central y dispersión para variables
cuantitativas. Se utilizó el programa estadístico
SPSS (
Statistical Package for the Social Scien-
ces
) versión 21.
Resultados
Todos los pacientes (n = 267) cumplieron los
criterios de inclusión. Sus principales caracterís-
ticas se muestran en las Tablas 1 y 2. La totalidad
de ellos se encontraba utilizando VMNID con
equipos y accesorios adquiridos por licitaciones
públicas ministeriales que se realizan en base a
especificaciones técnicas. Un 74,2% era de la Re-
gión Metropolitana y un 25,8% de otras regiones
(V, VI, VII y VIII), esta distribución se debe a la
mayor densidad poblacional en la capital del país.
La edad de los participantes fluctuó entre
los 20 y 88 años, con una mediana de 63 años
(p25 = 51 años y p75 = 72 años), predominando
los adultos mayores (Figura 1). El 41,2% de los
pacientes son sujetos con educación “básica in-
completa” y “sin instrucción”. Para ambos grupos
las mujeres predominaron con el menor nivel
educacional. El 47,6% se encontraba viviendo en
pareja. Al consultar sobre el número de personas
que habitan en la vivienda, el 71,2% se concentró
en hogares donde residen “2 a 5 personas”, sin
embargo, el 4,9% “vive solo” (ocho de ellos son
dependientes del oxígeno).
Los “jubilados” (por invalidez y vejez) re-
presentaron el 47,5% de la muestra (Tabla 1),
seguidos por “dueñas/os de casa” en un 29,6%
(n = 70 mujeres y 9 hombres). Los “estudiantes”
correspondieron al 6,4% y con edades entre 20 a
Rev Chil Enferm Respir 2018; 34: 10-18