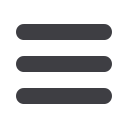
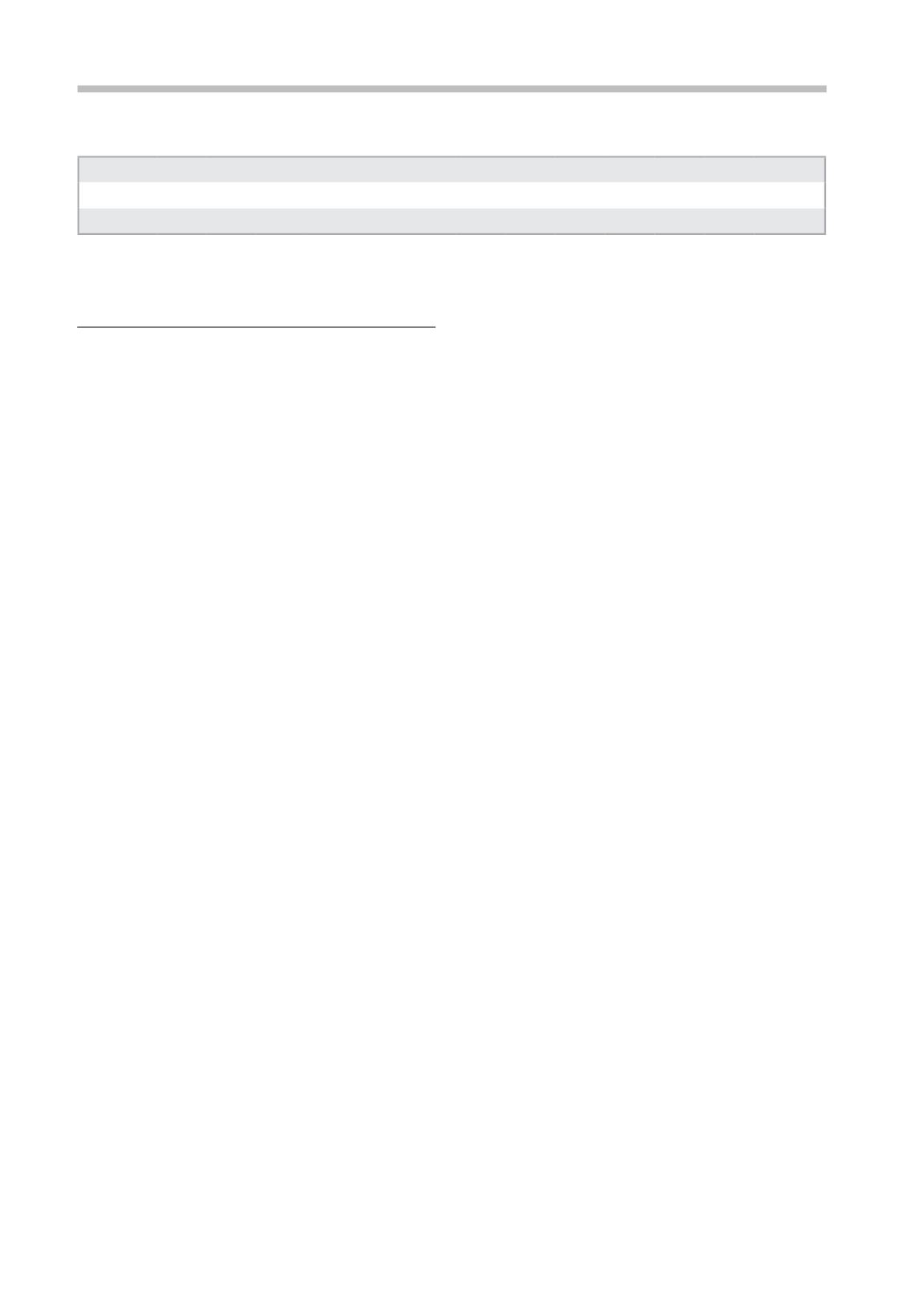
223
Tabla 7. Distribución estacional de los fallecimientos por enfermedades del aparato respiratorio.
Jerez de los Caballeros, durante el siglo XIX
Mes
E F M A My J Jul
Ago S O N D Total
Casos (n) 181 166 195 164 156 146 161 170 173 154 154 205 2.025
%
9,0 8,2 9,6 8,1 7,7 7,2 8,0 8,4 8,5 7,6 7,6 10,1 100,0
Fuente: APJC. Libros de Difuntos. 1800-1900.
Discusión
Aunque las expresiones recogidas en las
partidas de defunción, eran consignadas tras cer-
tificación facultativa, muchas de estas papeletas
eran entregadas por personas con muy escasa
formación. Igual sucede con la anotación de los
diagnósticos, es el sacristán, coadjutor, etc., los
que las realizan, firmando el cura, carentes de co-
nocimientos médicos, por lo cual la transcripción
puede dar lugar a errores.
El problema metodológico sobre cómo em-
prender el análisis de la mortalidad (el diagnós-
tico retrospectivo), a partir de las expresiones
diagnósticas que se recogen en las actas de
defunción de los libros de registro parroquiales
y civiles, es abordado a través del estudio se-
mántico documental, que presenta una serie de
dificultades que han tratado varios autores
12,13
.
Así, el decidir por unos u otros criterios de clasi-
ficación o nomenclatura de las causas de muerte,
debe posibilitarnos establecer comparaciones con
estudios anteriores.
Al igual que otros investigadores, en nuestro
estudio, se han encontrado dificultades y proble-
mas para recopilar datos fidedignos e interpretar-
los adecuadamente
14
. El Profesor Delfín García
Guerra, prologuista del libro La Salud Pública en
Zafra en el siglo XIX
,
afirma que: “Un acta de
defunción o una anotación de un Libro de Difun-
tos, solamente nos ratifica el hecho de la muerte
de un individuo, pero nunca constituye una evi-
dencia de las verdaderas causas del fallecimiento.
Pretender valorarlas como una especie de acta
notarial expedida por el médico, que nos da fe de
las verdaderas causas de mortalidad constituye un
error en el que el historiador ha caído con dema-
siada frecuencia”
15
.
Así pues, la cautela a la hora de estudiar los
resultados es fundamental, debido, entre otras
cuestiones, a los cambios en los criterios de cla-
sificación de las enfermedades, en la capacidad
de diagnóstico y formas de registro. Refiere Ber-
nabeu Mestre que las expresiones diagnósticas
eran resultado del “…sedimento terminológico
resultante de la difusión social de conocimientos
científico-médicos procedentes de distintas épo-
cas, sistemas y escuelas”
16
. Con frecuencia las
causas de mortalidad no son más que signos o
síntomas: tos, accidente, fiebre, dolor, etc.; otros
abren tanto las posibilidades diagnósticas que
resultan totalmente imprecisos: enfermedad del
pecho, dolor de costado o hinchazón del vientre
17
.
En cuanto a la tuberculosis pulmonar en Zafra
(población cercana a nuestra localidad), el primer
caso es diagnosticado en 1841, no volviendo a
aparecer hasta 1854. Peral Pacheco considera que
se trata de enmascaramientos de la enfermedad
dentro de otras patologías respiratorias
15
(p. 56),
ya que hay dificultades para el diagnóstico dife-
rencial entre la tuberculosis y otras enfermedades
respiratorias como bronquitis crónica, pleuritis y
bronconeumonías, y otras no respiratorias como
meningitis, peritonitis y enteritis
18
. Aun así, las
cifras las suponemos inexactas debido al infra-
diagnóstico de la enfermedad.
Aunque hubo avances científicos en el XIX,
a mediados de siglo “…el médico continuaba
como en plena Edad Media”
19
, el médico reco-
pila todos los síntomas que puede para prescribir
un tratamiento empírico que llevaba consigo el
Spiritus curantor
. En las zonas rurales la situa-
ción era más acentuada, e incluso a finales de la
centuria el diagnóstico era clínico, basado en la
experiencia de los profesionales, sin poder con-
firmarlo por la carencia de pruebas diagnósticas o
complementarias, por lo cual es lógico pensar que
se certificasen defunciones por distintas causas
(respiratorias, mal definidas, etc.), que realmente
eran atribuibles a la tuberculosis. Así mismo, an-
tiguamente no era extraño confundir los síntomas
de la hepatitis con patologías respiratorias como
la pleuresía o la pulmonía. El Dr. Tardieu afirma-
ba al respecto que: “Debe darse suma importancia
en el diagnóstico de la inflamación del hígado a
los fenómenos locales […]. De este modo será
difícil confundir la hepatitis con las inflamaciones
gastro-intestinales, la peritonitis circunscrita, la
pneumonia y la pleuritis”
20
.
Jerez de los Caballeros, al igual que otras
poblaciones españolas, fue transformando sus
hábitos y costumbres, emprendiendo medidas
mortalidad por enfermedades respiratoriAS en Jerez de los Caballeros, España en el siglo XIX
Rev Chil Enferm Respir 2015; 31: 217-224


















