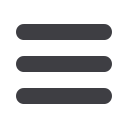

efectos psicológicos: modera el estrés las
respuestas a él, altera las percepciones del
dueño ya que las escenas con animales son
percibidas como amigables, mejora la percepción
de lugares comúnmente estresantes como el
trabajo y el hospital, disminuye los síntomas de
depresión, funciona como ansiolítico y disminuye
las conductas antisociales (la crueldad frente a
animales podría ser un predictor de conductas
criminales y antisociales). En el desarrollo social:
mejora la comunicación no verbal, las
competencias sociales y la autoestima, genera
sentimientos más positivos sobre los animales
disminuyendo el temor, produce un mayor
desarrollo de la imaginación, constituye una
fuente de cariño incondicional y de texturas
suaves al tacto y el niño adquiere la capacidad
de aprender de situaciones en que se corrige
al animal.
Las situaciones en que más se utiliza esta
terapia son: autismo, síndrome de déficit
atencional,
depresión,
hospitalizaciones
prolongadas, hogares de ancianos y unidades
de cuidados críticos. Los animales utilizados
son muy diversos: perros (sociables y fáciles
de entrenar), caballos, conejos, cobayos, gatos,
aves, primates, llamas, cerdos, peces de acuario
y delfines.
Sin embargo esta actividad no está exenta de
riesgos, tales como zoonosis, contaminación
por deposiciones, contaminación acústica por
ladridos, mordeduras, alergias, fobias y angustia
por muerte o separación. Con respecto a las
zoonosis, dependiendo del animal utilizado,
se estará más expuesto a micro organismos
específicos:
• Gatos y conejos:
Pasteurella multocida y
Bartonella henselae.
• Aves: Mycobacterium avium y Clamydia psittaci.
• Peces de acuario: Mycobacterium marinum
(pacientes de edad o inmunocomprometidos).
• Tortugas y otros reptiles: Salmonella.
• Primates: potencialmente agresivos, se asocian
a virus herpes B (meningoencefalitis casi
siempre mortal).
Un estudio hecho en un hospital de niños en
Italia sobre la implementación a largo plazo de
terapia con mascotas mostró que era una
actividad que no incrementaba las infecciones
intrahospitalarias, gran satisfacción al realizar
la actividad y mejoría en la interacción con su
medio. Además pudo observarse alto nivel de
satisfacción por parte de lospadres ydel personal
del hospital estudiado. Otro estudio realizado en
una unidad de pacientes pediátricos mostró que
el grupo intervenido presentó cuatro veces menor
puntaje en las escalas de dolor utilizadas.
Se hizo necesario establecer recomendaciones
para poner en práctica esta beneficiosa actividad
con las medidas necesarias para minimizar los
riesgos. En general se propone: prácticas de
higiene de manos, desarrollo de programa de
visita, designación de un funcionario a cargo,
determinar que el animal sea adecuado. En
este punto es importante: que sean especies
domésticas y de origen conocido (sólo el
animal del paciente o animal miembro del
programa), animales adultos, con evaluación de
temperamento (reacción a extraños, estímulos
nuevos y/o ruidosos, voces de enojo, gestos de
amenaza, espacios llenos, a otros animales y
habilidad de obedecer órdenes). Evaluación cada
10
















