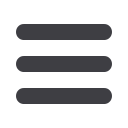

Tomo VI Vol. IV N˚1-2-3 · 2013 · Santiago - Chile
INTRODUCCIÓN
El glaucoma primario de ángulo cerrado
(GPAC) corresponde a un cuarto de los
glaucomas primarios. De éstos hasta uno de
cada 4 pacientes puede llegar a la ceguera.
Se sabe que desde la sospecha de cierre
angular hasta el desarrollo de GPAC existe un
mecanismo fisiopatológico continuo lógico, sin
embargo, se desconoce el tiempo de evolución
o los factores predictores de su progresión
como también al temido cierre angular
agudo. Es por esta razón que actualmente
se están proponiendo nuevos tratamientos
a los ya tradicionalmente aceptados, como
por ejemplo, la realización de cirugía de
catarata o incluso extracción de cristalino
claro para ampliar el ángulo iridocorneal. En
esta revisión se busca presentar los avances
en este campo a través de las publicaciones
científicas con mayor impacto en los últimos
10 años.
CLASIFICACIÓN
La clasificación de Foster et. al. clasifica
este conjunto de patologías en tres cuadros
distintos. La sospecha del cierre angular se
define como el contacto aposicional entre
el iris periférico y el trabéculo en 270°, en
ausencia de sinequias anteriores periféricas
(SAP) ni alza de la presión intraocular (PIO).
El cierre angular primario (CAP) corresponde
a un ángulo ocluíble, con alza de PIO o
SAP, y sin daño en el disco óptico ni en el
campo visual. Por último, se define como
glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)
la presencia del mismo cuadro anterior,
más evidencia de glaucoma en la papila o
en la campimetría. Esta clasificación es hoy
en día la más aceptada, en tanto define
los diversos cuadros con implicancias
pronosticas y terapéuticas. El cierre angular
agudo puede devenir de cualquiera de los
escenarios descritos, manifestándose como
dolor ocular, cefalea, edema corneal, baja
agudeza visual, congestión vascular y semi
midriasis arrefléctica en contexto de un
ángulo cerrado
1
.
ETIOPATOGENIA
El cierre angular se produce por un contacto
iridotrabecular repetido y/o prolongado que
lleva a una falla del drenaje del humor acuoso
con permisividad a formación de SAP. Otros
factores estudiados son el bloqueo pupilar
(uno de los mecanismos más frecuentemente
involucrados en la etiopatogenia), la longitud
axial, el diámetro corneal, el volumen del
iris, la inserción del ángulo, el tamaño del
cuerpo ciliar y su posición y el grosor del
cristalino
2
.
EPIDEMIOLOGÍA
Estudios a nivel poblacional han demostrado
que la frecuencia del CAP es fuertemente
dependiente de la raza y de la etnia: en
población blanca, el CAP se encuentra
entre un 0,1 a un 0,6%; en raza negra entre
un 0,1 a un 0,2%; en el este asiático, un
0,4 a un 1,4% y en ciertos grupos étnicos
sudafricanos se ha encontrado hasta un 2,3%.
La prevalencia más alta se ha descrito en
población esquimal, desde un 2,1 hasta un
5%. Frecuentemente, es un cuadro bilateral,
que toma la forma más común como CAP
2,3
.
En la literatura chilena sólo se encuentra
disponible un estudio realizado en la comuna
de Florida, VIII región. Se estudiaron 777
ojos en pacientes mayores de 40 años,
efectuándose gonioscopía y medición de la
PIO. Se observó que el 91,8% presentaba
PIO entre 10 y 20 mmHg, un 4,63% entre
21 y 25 mm Hg, y un 3,6% desde 26 mm
















